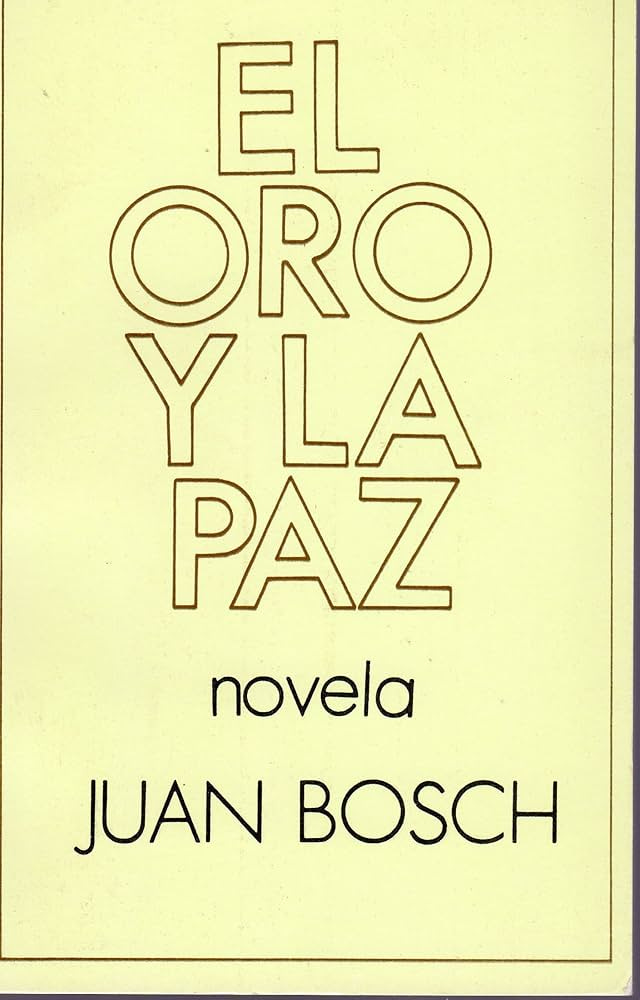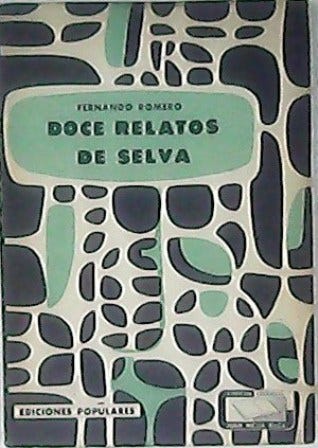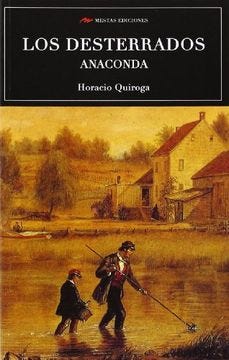Los Libros de la Selva
Del Amazonas a la Mata Atlántica. Cómo resonó el monte en la Literatura Latinoamericana.
Hace poco más de mes y medio que estoy en la provincia de Misiones. Durante estos días, la Selva es mi patio y mi oficina. Llevo vistas —y escuchadas— más de doscientas especies de aves, algunas de las cuales fueron nuevas para mí. Mis tareas acá están relacionadas —directa o indirectamente— con los pájaros. Pero, a pesar del verde exuberante, de los cantos, las plumas, las huellas, las picaduras y la tierra colorada, es decir, a pesar del monte allá afuera, no dejo de visitar ese otro bosque más íntimo que está en los libros.
“Vengo a la Selva como lector”, dije una vez. No hay duda de que la jungla es fecunda no sólo en plantas y en insectos sino también como material literario. Rudyard Kipling supo conjugar los cuentos que veía en la naturaleza con la serie de El Libro de la Selva. Pero no hace falta ir tan lejos. Siempre me dio la impresión de que Kipling, por más amante de la Selva que haya sido, nunca dejó de ser un inglés en la India, un colono. En Latinoamérica muchos escritores han tenido que lidiar con el monte no sólo como problema literario, sino como situación real. Como parte de sus vidas desde nacimiento. Como territorio e identidad. Y los que no, igual lo llevan en la sangre.
Repasemos hoy algunos de los libros que la Literatura Latinoamericana le ha dedicado al Selva.
Quizás el lugar por excelencia lo tenga La vorágine (1924), de José Eustasio Rivera. En el contexto de la fiebre del caucho —pero puede extrapolarse a cualquier contexto de explotación en el territorio latinoamericano— la Amazonía Colombiana se vuelve un paisaje gótico para los protagonistas de la novela. Acaso Rivera fuera uno de los pocos en entender que, en América, el lugar de las cumbres borrascosas lo ocupan los bosques lluviosos. Una chacra en los confines de la jungla es el palacete romántico del que nuestro héroe, Arturo Cova, rescata a la cautiva Alicia.
En La vorágine, la Selva, cual casa encantada, es un personaje más de la historia. Pero personaje extraño: la Selva de Rivera está densamente poblada por seres humanos. Y son los seres humanos los que representan un riesgo mayor en lo profundo del monte. En cada giro que hacen durante su huida, los enamorados corren el riesgo de toparse con capataces, bandoleros, contrabandistas, o bien con tribus salvajes a las que “el hombre civilizado” no ha tratado, digamos, pacíficamente.
Una vez arranca el movimiento, el relato pasa de la novela gótica a una persecución llena de acción. Un estilo que recuerda mucho a la posterior explotación del bosque tropical que hará Hollywood. En ese mundo salvaje, tensionado por el instinto primitivo de la Selva y la violencia occidentalizante de “la ciudad”, Cova es un intermediario. Como intelectual y poeta, Cova hace de héroe mesiánico. Traslada su amor por Alicia a la compasión por los trabajadores del caucho y, de ahí, por los de toda Latinoamérica.
También El oro y la paz (1975)*, de Juan Bosch, es una novela de prófugos, pero donde no hay lugar para el amor. Lo que lleva a Pedro Yasic hacia la selva boliviana, no es el amor sino el oro. En su lecho de muerte, el tío de Yasic le revela que tiene montones de oro enterrados en algún lugar del monte. Pedro elabora entonces un complicado plan para llevárselo, en avión, cuando sea el momento indicado. Por supuesto, eso implica internarse —entiéndase casi en sentido médico— en la Selva. Lidiar con sus asperezas y con su gente.
El título del libro plantea una disyuntiva: o el oro, o la paz. Yasic podría encontrar cualquiera de los dos en el monte, pero no podrá llevárselos juntos. Y bajo esa lógica, la Selva se desprende del carácter siniestro e inhóspito del que la carga el imaginario occidental. Es, en cambio, un espacio de plenitud natural. En la Selva está la paz, amenazada por las ansias de poder extranjeras. Ese sentimiento no existe en los hombres de monte, los únicos, por lo tanto, en lo que Yasic puede confiar. Esto hace de El oro y la paz una novela de la tierra, no sólo en los términos zapatistas (“la tierra es de quien la trabaja”), sino en una lógica casi ecológica: la tierra es de quienes saben vivir en ella.
Se invierte así la consigna del orden y el progreso que marcó el desarrollo de las naciones americanas. Lo que desde Argentina, en términos de Sarmiento, llamaríamos civilización o barbarie. Es el mundo moderno, europeo, citadino, en las Novelas de Selva, el que trae la corrupción, lo indigno, la violencia.
Ése es también el principio constructivo, la estructura, de los Doce relatos de selva (1958)**, de Fernando Romero. En esa docena de cuentos se entremezclan leyendas, como signo de saber popular de la Amazonía Peruana, y episodios de cruce entre el monte y el mundo moderno.
Esa estructura se repetirá, en mayor o menos medida, a lo largo de todo el Realismo Social Latinoamericano. Un elemento occidentalizante irrumpe en la vida sencilla del monte —o del llano, o de la pampa, o de la sierra— y la desestabiliza, la desordena. Ese encuentro pone en duda las certezas del mito del progreso. A veces, como simple sacudida de los cimientos, otras, como sucede con Romero, para desbarrancarlo del todo. La promesa occidental no tiene lugar en esa Selva con su propio orden, sus propias leyes y sus propios habitantes.
Hasta ahora, no abandonamos el dominio amazónico. Mucho más cerca me queda —sin dudas— la obra de Horacio Quiroga. Sus cuentos representan el otro extremo selvático de Sudamérica, mucho más amenazado: la Mata Atlántica. Quiroga descubre la Selva Misionera luego de un frustrado viaje a París. Cambia entonces la fantasía del intelectual, de la civilización, por el monte. De hecho, lo que hace Quiroga también es invertir la fórmula de Sarmiento. Es la ciudad, lo occidental, lo extranjero, para los cuentos de Quiroga, como en los de Romero, lo que corrompe. La Selva dignifica.
En los cuentos de Quiroga hay una lógica interna, un código, que se cumple en la Selva estrictamente. Y aunque en apariencia sanguinario y al margen de la ley —sobre todo en Los desterrados (1926)— es armonioso. “En la selva ensangrentada reina la paz”, dice en “La patria” (El desierto y otros cuentos, 1924). Los cuentos de la Selva de Quiroga —y no sólo los infantiles— deben sus ideales en parte al paraguayo Rafael Barrett.
Barrett, anarquista en el ocaso del Siglo XIX, encuentra mayor libertad para narrar las injusticias de los peones rurales en sus ensayos, antes que en su narrativa. Entre los ensayos de Barrett y los cuentos de Quiroga, se puede trazar una serie de Realismo Social alrededor la Mata Atlántica, que cubre a Barrett, a Quiroga, y luego a Alfredo Varela y a Augusto Roa Bastos, en ese orden. Esta secuencia es una respuesta a la del cuento fantástico argentino: Quiroga, Borges, Cortázar. Esta serie canónica ignora deliberadamente al Quiroga que tenía una pata más o menos adentro del Movimiento Obrero.
La novela de Varela, El río oscuro (1943), es la consolidación novelística de toda esta consciencia social que ya recaía sobre la Selva. En sus tres partes, la lucha por la libertad del mensú Ramón, la vida sencilla de los hombres de monte bajo el feudo de los yerbatales y “La conquista” —episodios que reconstruyen el dominio del europeo sobre el bosque americano—, estructura toda la historia de la explotación de la Mata Atlántica. Y con ella, la de toda Latinoamérica.
Por un lado, Varela rescata el aspecto oscuro y gótico del monte, al modo de Rivera, a la vez que lo conjuga con el discurso revolucionario de Barrett. Por otro lado, propone procedimientos experimentales que alejan, a la novela, de la rigidez del Realismo tal como venía manejándose hasta entonces. La multiplicidad de historias y el uso del guaraní —tanto de la lengua como de sus saberes— aparecerán luego en Roa Bastos. Este último, aunque más un autor del Gran Chaco que de la Selva, no deja de entrar y salir del monte, en parte menos por el paisaje que por su filiación con los escritores mencionados.
Hoy en día, una autora que escribe Libros de la Selva es Marina Closs. La despoblación (2022), con un estilo a la vez contemporáneo y de época, narra las Misiones Jesuíticas en el territorio de la actual Misiones, valga la redundancia. Procedimiento que en parte también la asocia con la obra de Varela. Dos monjes franciscanos deben lidiar, en la novela de Closs, con un mbyá que dice ser hijo de la divinidad y trae a la tribu todos los ancestrales saberes salvajes que los Padres se esforzaron por erradicar.
Al igual que los ríos Paraná y Uruguay arrastran la Mata Atlántica hasta el sur —las últimas selvas en galería están recién en Punta Lara, provincia de Buenos Aires—, podría rastrearse una literatura ribereña, que es también deudora de los Libros de la Selva. Juan L. Ortiz y Selva Almada en Entre Ríos, Juan José Saer en Santa Fe, Mempo Giardinelli y Mariano Quirós en Chaco (pienso específicamente en Perfecto equilibrio y Una casa junto al Tragadero, como representantes del Chaco Húmedo).
Por supuesto, a esta lista le faltan —como a mi me faltan leer— otras obras. Cumandá (1887), del ecuatoriano Juan León Mora, quizás una de las que pueden rastrearse más al pasado. Los textos de Guimarães-Rosa y Rómulo Gallegos. Y cómo olvidar, por supuesto, algunos de los cuentos de Julio Ramón Ribeyro. En el medio de todos ellos, obras del llamado Boom Latinoamericano.
A lo largo de la narrativa latinoamericana —en contraste con Kipling, por ejemplo, o con los textos de la literatura Pulp que recurren al trópico como escenario exótico—, la Selva representa la naturaleza indomable del continente. Frente al fracaso o la desilusión del mito del progreso o de la promesa capitalista, narrar la Selva es un símbolo del vínculo entre territorio e identidad. Es un impulso vital a la vez que el punto de apoyo para las raíces del pueblo latinoamericano.
Notas
*Pese a publicarla en 1975, luego de peripecias políticas y proscripciones, seguramente Juan Bosch estuviera trabajando en El oro y la paz desde veinte o treinta años antes.
**Doce relatos de selva, publicado en 1958, es una reescritura de sus Doce novelas de la selva, publicada originalmente en 1938.