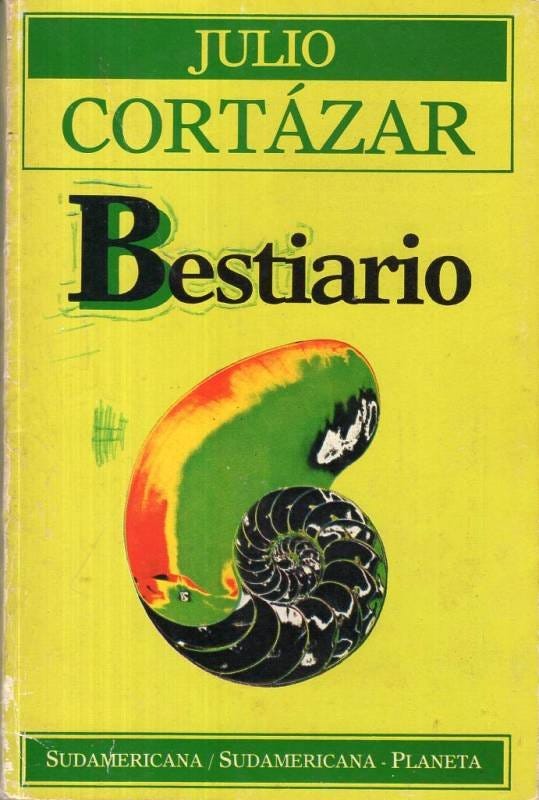Poética y animales de Julio Cortázar
Mi experiencia con enfermedades imaginarias, tigres invisibles y hombres convertidos en anfibio.
De entre los grandes, con el que siempre me sentí más cerca fue Julio Cortázar. En parte porque era de Banfield. Yo soy de Temperley, así que técnicamente somos vecinos. Incluso aunque quizás el barrio a él sólo le quedara de pasada; nació y vivió y murió en otro lado, su corazón está en París, apenas menciona a Banfield en dos o tres cuentos —un tren atraviesa y deja atrás Banfield en “Bestiario”—. Tampoco coincidimos en el tiempo. Pero si él mismo se hermana con Felisberto Hernández porque pasó una sola vez por Chivilcoy —donde Cortázar dio clases—, entonces nuestra vecindad no es tan descabellada. Ahora bien; no es sólo eso, ni es lo principal, lo que me hace sentir particularmente cerca de Cortázar.
También, y especialmente, siento que podría sentarme con él a charlar de animales. O a mirarlos, en silencio. Entre todas las figuraciones que un joven lector se puede hacer de Julio Cortázar —el joven adulto bohemio que iba atrás de la sombra de Borges, el intelectual barbudo fumando a las orillas del Sena, la mente revolucionaria en camisa de mangas cortas a la par de Fidel Castro, los dos o tres cuentos estudiados hasta el hartazgo en clases de Lengua—, de entre todas ellas, la que a mí más me gusta es la del tipo desproporcionadamente alto, apenas inclinado, mirando atentamente los recintos del Jardin des Plantes, en París. Las visitas de Cortázar al zoológico quedaron plasmadas en su cuento “Axolotl”.
Cortázar mira a los animales como a las personas. Incluso como se mira a sí mismo —eso también queda plasmado en “Axolotl”—. Es un tipo de mirar atento al detalle, pendiente del comportamiento de las cosas, sobre todo cuando se quedan quietas. No es como un Hudson o un Quiroga, un observador especializado. No le interesa tanto la etología de sus personajes —en tanto movimientos en secuencia— como simplemente lo que pueden hacer mientras no hacen nada. Las cosas que les pasan mientras aparentemente no están haciendo nada. Como los detalles ínfimos e infinitos de las Instrucciones —que están entre movimiento y movimiento— o todo el desarrollo de “Las babas del diablo”. Sin un observador atento, en ese cuento no habría cuento. Es el punto de vista —y esto es lo importante— el que construye las historias de Cortázar.
Y no por eso tenemos que asumir que en sus cuentos “no pasa nada”. Al margen de ciertos títulos que son más experimentación formal que relato. En fin.
No hay que irse muy lejos para decir que “Cortázar era un loco de los animales” porque su primer libro de cuentos se llama Bestiario. Creo que mi historia con Cortázar empieza por ahí, porque en casa estaba el libro dando vueltas y yo tenía bien claro lo que era un bestiario: un compendio de bestias. Nunca nadie me lo escondió, pero siendo yo un amante de los animales, reales e imaginarios, me parecía una falta de respeto que mis viejos no me hayan dicho directamente “tomá, otro libro sobre animales”. Era —y todavía es: la estoy consultando ahora— la edición de Sudamericana que tiene por portada, sobre un fondo amarillo limón, una especie de caracol con colores de fantasía. En la parte superior de ese amonite, verde, amarillo y rojo, yo veía un guacamayo. Estaba convencido de que era un loro fusionado con caracol. Ahora ya no consigo verlo.
Entré por los animales y me quedé porque me encontré a Cortázar. Bestiario todavía me parece su mejor libro. Quizás haya otros cuentos muy buenos, pero como libro, como antología personal, me parece la más consistente. Por supuesto, hay animales en el libro: en “Carta a una señorita a París”, alguien tiene el extraño síntoma de soltar conejos por la boca. “Cefalea” es una especie de crónica sobre el trabajo de un grupo de investigadores alrededor de las mancuspias, un animal imaginario. El cuento que da título al libro, “Bestiario”, recorre a una pareja de niños obsesionada con los insectos, en cuya casa se dice que ha aparecido un tigre. Ese cuento, que cierra el tomo, es similar al que lo abre, “Casa tomada” —quizás el que más violencia ha sufrido por parte del aula y de docentes que no saben definir el Cuento Fantástico—.
En ese primer relato, la “bestia” es una entidad nunca vista por nuestros ojos, que va ocupando lentamente las habitaciones de un hogar, hasta que los dueños deben abandonarlo. El tigre de “Bestiario” —al que tampoco vemos nunca— también limita el movimiento de nuestros protagonistas. Pero ya no es un grupo, no es una masa de criaturas sombrías e indeterminadas. Asimismo, se parece mucho menos a un gran gato que al ánimo del Nene, el tío malhumorado y solitario que, al final del cuento, se queda solo con el monstruo en una habitación. Los movimientos de “Casa tomada” y “Bestiario” son inversos.
Incluso en el resto de las historias, que no tienen animales —“Lejana”, “Ómnibus”, “Circe” y “Las puertas del cielo”—, se nos presenta a los personajes como si fueran bestias. En “Circe”, por ejemplo, una mujer que comete actos atroces se convierte, a través de la voz del barrio, en una especie de criatura fantástica —por supuesto, haciendo referencia también a la hechicera homérica que guiaba un ejército de hombres convertidos en fieras—. “Ómnibus” es, de nuevo, la observación pormenorizada de dos sujetos, aislados en un colectivo. No hacen nada más que subir y bajar. Hay que mirar el entorno en que ellos se encuentran para que, lo que sea que suceda en el cuento, pueda pasar. El mismo juego se puede aplicar a los demás cuentos.
Ahora bien, el relato de animales por excelencia de Cortázar, quizás, no está en Bestiario sino en Final del juego. Se trata del ya mencionado “Axolotl”. Un hombre se pierde a sí mismo yendo todos los días a ver un estanque con ajolotes. A tal punto que termina él mismo convertido en anfibio. Eso queda claro desde el primer párrafo: «Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl (…) Ahora soy un axolotl». La narración de esa transformación es sublime, porque no nos damos cuenta en qué momento se opera el cambio. De un momento al otro, el que nos está contando la historia es el axolotl,
«Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, en vez del axolotl vi mi cara contra el vidrio, la vi afuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí».
Esa aclaración (“sin transición, sin sorpresa”), nos deja claro que no Cortázar no necesita efectos especiales. No hay deformación, ni hipnosis, ni magia negra, ni maquillaje. La conversión se da en un plano estrictamente lingüístico. «Y si pienso como un hombre es sólo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa». Pero el hombre que se va (imagina el anfibio) es el que escribirá este cuento que leemos. Se es animal en la medida en que se puede narrar desde un Yo animal. Se pierde la unidad del individuo, del Sujeto. Cortázar, un hombre latinoamericano atrapado en París contemplando un anfibio latinoamericano, descubre que no hay ninguna razón para pensar que, el pensamiento, justamente, se queda y muere con uno. Lo que propone el cuento es menos un mundo mágico que un ejercicio.
En general, el principio de todo Cuento Fantástico es cuestionar las categorías del conocimiento —los límites entre la vida y la muerte, el paso del tiempo, las posibilidades de nuestra voluntad—. Una regla se quiebra en un mundo aparentemente normal. Pero Cortázar se pregunta qué pasaría si la base misma, si el mundo del que partimos, no funcionara de forma tan ordenada como pensamos. Por eso el punto de vista es tan importante en Cortázar. Porque él no lo limita a las posibilidades de lo humano y del lenguaje humano.
Los animales son un elemento que Cortázar encuentra para lograr esa salida —no como Kafka, Lugones o Quiroga, que los usan para contrastar lo humano con lo inhumano—. De alguna manera, son agentes de error, patógenos en el entramado de la realidad. Esa idea es de Juan José Barrientos: Cortázar usa a los animales como si fueran enfermedades. En “Carta a una señorita a París” el narrador vomita conejos, en “Cefalea” una estación biológica (que es un poco una cabeza) está infestada de criaturas inventadas que descomponen a los científicos, en “Axolotl” hay un descenso hasta lo animal que avanza como enfermedad terminal.
Curiosamente, Cortázar estaba en especial preocupado por la salud, sobre todo la salud mental, y cómo un estado de conciencia alterado nos obliga a experimentar con nuevas formas de narrar. De ahí su obsesión con el lenguaje clínico y los tratamientos médicos: “La salud de los enfermos”, “La noche boca arriba”, “El Perseguidor”, etc. El propio Cortázar dijo alguna vez que para él la escritura es un proceso terapéutico, un modo de tratar las enfermedades personales.
Me gusta pensar que, en ese sentido, estoy enfermo de lo mismo que Cortázar. Como lo siento cerca, me parece que nos podemos permitir hacerle ciertos comentarios que le haríamos a nuestros amigos —cuestionar alguno de sus cuentos, algunas de sus poses—. Es un autor al que se le puede tener cariño.
Hoy, veintiséis de agosto, es su cumpleaños. Tenía otro texto preparado para publicar —sobre otros animales—, pero me desperté como quien se olvida de algo importante. Y eso fue un saludo. Tuve que sentarme desde temprano para escribir algo nuevo. Todo para decir una sola cosa. Feliz cumpleaños Julito.
Este NewsLetter está motivado únicamente por mis ganas de hablar de literatura. Mi propósito no es hacer gacetillas ni contratapas. Lo que me interesa es la literatura como trabajo mecánico. En el sentido de poder desentrañar cómo es que un objeto funciona, cómo se comporta.
También te puede interesar
Con el sello independiente El Rucu Editor publiqué los libros Malformaciones (cuentos) y Riachuelo (libro ilustrado).
Aves en general, NewsLetter dedicado a mis anotaciones en campo sobre la vida y ecología de los pájaros.
Redes:
@zaranjuan (Instagram personal; fotografía)
@riachuelo_sp (Instagram; ilustración)
ENTOMOFOBIA (YouTube; audiocuento)