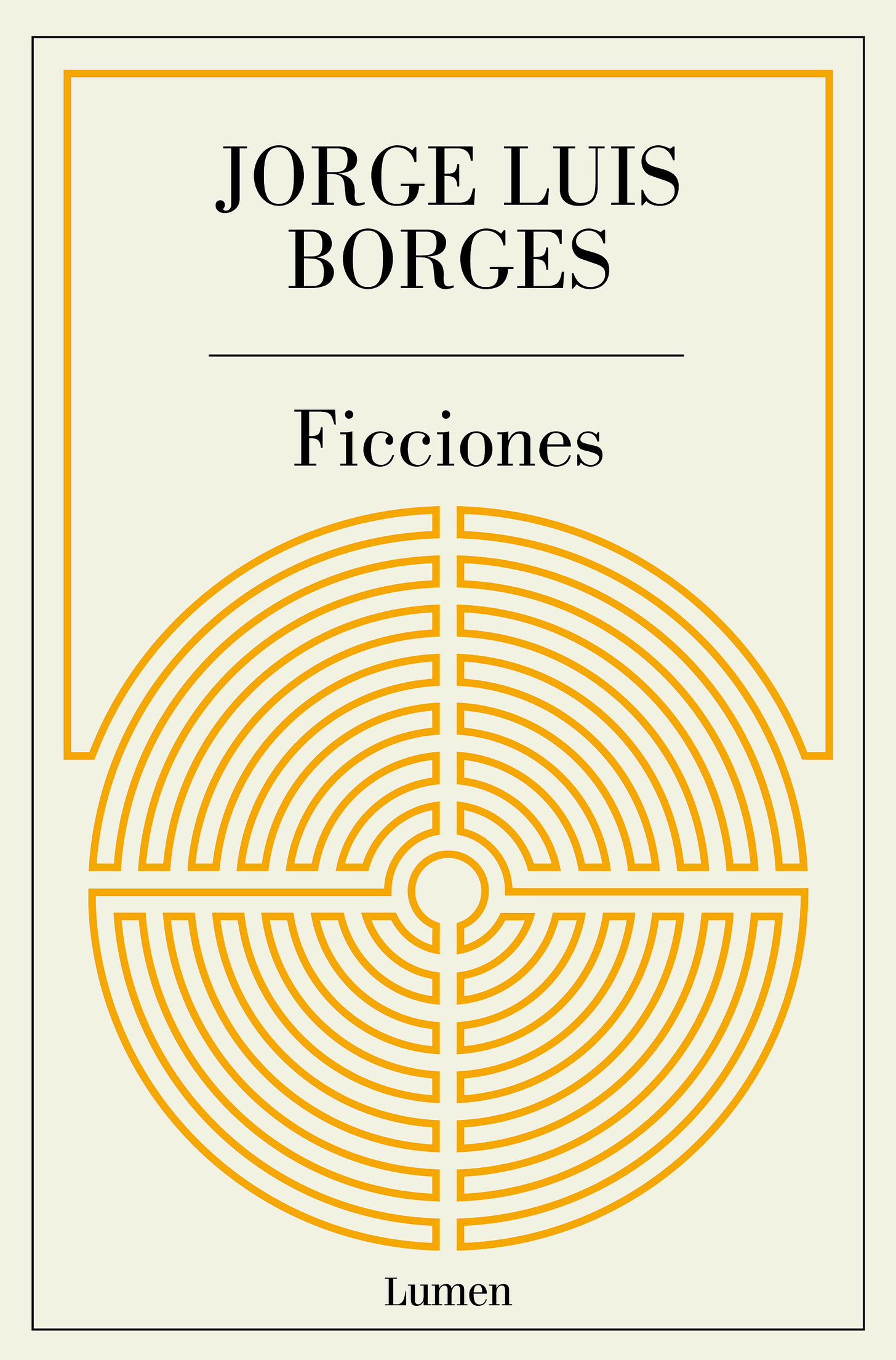Cómo empezar un cuento
Ante la duda, ¿cuál es el secreto atrás de ese truco llamado "inicio"?
Hay una forma tradicional de empezar los cuentos: “había una vez”. A partir de ahí, se establecen dos normas básicas de cualquier narración: te voy a contar algo que pasó antes y que no nos pasó a ninguno de nosotros. Son unas normas que se trastocan todo el tiempo, por supuesto; casi diría que anticuadas, aunque nunca obsoletas. Por más tiempo que haya transcurrido, sigue siendo el esquema base para contar cosas, para presentar una historia. Tanto es así que cuentos súper básicos, como lo son los chistes, son prácticamente impensables si no son en tercera persona y en pasado. Cada una de las infinitas veces en que un cuento quiebra ese esquema, podemos leer la voluntad de transgredirlo; ¿por qué tal cuento está narrado en primera persona?, ¿por qué tal cuento está narrado en presente? Pero nadie se pregunta por qué los cuentos están narrados en tercera persona del pasado. Por su parte, la fórmula “había una vez” es como las rueditas de la bici. Un protocolo de seguridad para mantener un equilibrio que, en realidad, el lenguaje mantiene por sus propios medios.
El uso mismo de los sustantivos equivale a decir “había una vez”. O, más concretamente, “hay esto”. Existe una corriente de pensamiento —parece que exclusivamente entre docentes de lengua— que define a los sustantivos como “las cosas que podemos ver y tocar”. Es una trasposición didáctica de lo más apurada. Sólo válida si la entendemos en un sentido tan profundo y filosófico que entorpecería el desarrollo de cualquier clase. Es una afirmación cierta en la medida que “ver y tocar” sea una forma de decir “hablar sobre ello”, “conceptualizar”. Los sustantivos, y en menor medida los pronombres, son casi las únicas palabras que nos permiten hacer algo con el mundo que nos rodea. Todas las demás funcionan en el interior de la lógica del lenguaje. Los sustantivos, en cambio —que por supuesto no son “las cosas” sino los nombres de las cosas—, son etiquetas para la infinidad de elementos que pueden incluirse en la tercera persona. Es decir, que no somos ni vos —el que lee— ni yo —el que escribe—. La tercera persona es el universo entero afuera de esta conversación. Habría que agregar: no sólo no tiene ningún sentido lo de “ver y tocar”, sino que los sustantivos son más útiles cuando no podemos ver o tocar la cosa referida.
De esta manera, la importancia —la magia— de unas palabras como, por ejemplo, “tres osos”, aparece cuando, efectivamente, no tenemos a los osos para señalarlos. La construcción sustantiva “tres osos” es un acto que equivale a decir “hay, en algún lugar, en algún momento, concretamente en esta historia, tres osos”. Cada vez que el cuento arranca, como sabemos que es ficción, entendemos que la propuesta es “hagamos de cuenta, por las siguientes dos o tres páginas, que hay tres osos”. Cuando somos chicos y tendemos a perder el equilibrio, nos tienen que entrenar en el arte de los sustantivos diciendo “había una vez tres osos que vivían en una cabaña”. Las mentes más despiertas se darán cuenta de que vale lo mismo decir “tres osos vivían en una cabaña”. Muchos cuentos modernos arrancan así, sin decir “había una vez” pero respetando la estructura clásica. “Charles necesitaba angustiosamente ir al baño”, “Después de hacer el amor, Nolan necesitó un trago”, “La casa era una ruina”.
Aunque —podemos estar todos de acuerdo— escribir un cuento es más difícil de lo que parece, contar una historia es más bien sencillo. Porque la lengua —o por lo menos unas cuantas lenguas, especialmente las derivadas del latín— está estructurada para contar historias. La unidad mínima de sentido, en idiomas como el castellano, es un regalo caído del cielo que se forma con la base de un relato: un tema y algo que se dice, que se cuenta, sobre ese tema. Ésa es la relación que se establece entre Sujeto y Predicado. Sujeto: ¿de qué estoy hablando? Predicado: ¿qué cuento sobre aquello? Arrancar el cuento con “había una vez” es una forma distinta pero igualmente eficaz de hacer lo mismo (no usa esas dos categorías, pero propone un tema y dice algo sobre ese tema; “había una vez tres osos, de eso voy a hablar, que vivían en una cabaña, por si no lo sabías”).
Lo difícil no es construir la oración con la que va a empezar el cuento —si se tiene medianamente entrenada la sintaxis o se tiene cierto conocimiento sobre sus vericuetos y mecanismos, está solucionado— sino dar con la oración correcta que sintetice las reglas de un relato que, podemos suponer, todavía no está escrito. Hay oraciones muy enroscadas y largas, como los inicios de “Un episodio vergonzoso” o “El techo de incienso”, pero ambas son reescrituras del “había una vez”. Si hacemos el esfuerzo, si encontramos al Sujeto y al Predicado, podemos reconstruirlo. “Hubo una vez un episodio que fue vergonzoso”. “Había una vez un pueblo que se llamaba San Ignacio”. De ahí en más, el cuento se escribe entrelazando información —es decir, cosas nuevas que se cuentan— sobre los sustantivos que aparecen. ¿Y qué había en San Ignacio?, un señor llamado Orgaz, ¿quién era?, encargado del registro civil, ¿qué quería?, construir un techo con incienso, ¿y a qué consecuencias lo lleva eso?, a desatender su trabajo.
Ahora bien, ¿por qué Quiroga empieza hablando del pueblo en lugar del tipo?, ¿por qué Dostoievski anuncia el episodio en lugar de sólo contarlo? Una vez planteado el “había una vez” (de qué voy a hablar y qué voy a contar), se pueden empezar a pensar todas las variaciones habidas y por haber en la literatura moderna. Las posibilidades son infinitas, y todo, hasta ahora, sin dejar de lado la tercera persona del pasado. Pensando el cuento como algo sincrónico —no sabemos qué querían hacer los autores con semejantes inicios, y no importa—, en tanto son desviaciones del “había una vez” clásico, esas preguntas son inevitables y, más aún, sus respuestas son claves para entender la lógica interna del cuento. Todo el relato funciona como funciona —bien o mal, no importa—, por un código establecido en esa presentación. No nos sorprende de Quiroga porque para él, según sus propios métodos, el inicio, aunque poco importante en términos sonoros —se nota— es indispensable para prefigurar el final. Pensando, ya, en un narrador que, por ejemplo, habla de sí mismo (primera persona), es imposible no leer el relato configurado por la voz del que cuenta, a la vez partícipe.
Los cuentistas del Siglo XIX supieron explotarlo muy bien. En sus relatos, se dieron cuenta de que hacer hablar al protagonista mismo de los hechos introduce en el funcionamiento del relato un engranaje flojo, un mecanismo que promueve la duda. Nos obliga a ser consientes del que cuenta y perdemos, así, la seguridad aparente con la que el narrador en tercera nos aseguraba que había “tres osos”. Cuando la voz de “El corazón delator” arranca a decirnos “¡Es verdad! Soy muy nervioso”, inmediatamente sabemos que es un poco más que nervioso. Desde que el narrador de “La lengua”, de Quiroga, nos dice “No sé cuándo acabará este infierno”, sospechamos que todo lo que sigue es delirio. Recién los narradores de cuentos policiales y de cuentos realista tratarán de reconstruir la confianza en la primera persona: ya no construirán sujetos sensibles y afectados, sino intermediarios de otras voces más expertas y capaces. “La madre de los monstruos” está, efectivamente, narrada en primera persona, pero le creemos porque el que habla nos repite las palabras de un médico. Todas esas reglas están propuestas desde la primera oración. Todos sus matices significativos son el resultado de contrastarlo con el “había una vez” original. El verbo, de esa primera oración, tiene esa responsabilidad sobre sus hombros.
Para Cesar Aira, por ejemplo, hay cierta irresponsabilidad en las narraciones en presente que proliferan en la literatura de los últimos años. Según él, no se trata, en la mayoría de los casos, de un procedimiento narrativo inocente, sino de una consecuencia nefasta de los tiempos que corren, de un modo de consumo orientado hacia el presente. Vale matizar, entonces: simplemente hay que desconfiar de los narradores en presente. Qué aportan a la historia. En función de qué alejarse del esquema tradicional, tan impecable, tan eficiente. Los cuentos que mejor lo hacen —por lo menos en mi opinión— son los que tienen respuestas más interesantes. En general, es una forma de diferenciar dos tiempos dentro del relato, para evitar la confusión del lector y nada más. Hay casos más complejos. En “Salsa Carina”, de Claudia Piñeiro, la primera oración —“Se detiene frente a la góndola de conservas”— ancla al personaje y al lector en el presente porque hay un pasado del que se está escapando y que se nos va a ir narrando de a partes. De hecho, y a pesar de estar narrada en tercera persona, toda esa oración, como comienzo, es bastante poco convencional y muy poco amigable. El sujeto está invisibilizado y el verbo nos redirecciona hacia un elemento totalmente insignificante: la góndola de conservas. En otro contexto, sería un pésimo inicio. De hecho, no está contando la historia sino desviándonos de ella. Pero, como hay una razón para que el personaje quiera alejarse de su pasado —culpa—, el hermetismo de la oración inicial es congruente con el relato criminal que se nos terminará contando.
El cuento nos invita a sospechar de esas primeras palabras porque es un relato policial, en el que el detective es quien lee. Sirve como clave de lectura —un juego de lectura detectivesca que le habría encantado a Piglia—: si, en última instancia, todo cuento comienza con “había una vez”, cuál es el sentido de las infinitas variaciones posibles de tiempo, persona o estructura. Con qué necesidad evitar una entrada tan eficiente que viene funcionando desde el inicio del lenguaje. Nadie sospecharía de simplemente decir “había una vez” —y los escritores realistas lo saben—. Pero un cuento puede elegir un camino diferente, cuando todo el relato implica alejarse; y en ese caso, el verbo debe hacerse cargo de la sospecha. Abandonar el “había una vez” es levantar la perdiz de la narrativa. Incluso en inicios que, sin salir de la tercera persona del pasado, trastocan la presentación del tema (lo que “había”) hacia la nada misma; véase el famoso comienzo de Borges, “Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche”. El Sujeto está en negativo, no nos está hablando de nada, no había nadie. Al final descubrimos que todos los que miraban no son sino ilusiones, producto de un sueño. Y sin embargo, termina arrastrando al objeto mirado y comienza a hablarnos de él, del creador anónimo; el cuento es sobre él. A través de esa primera oración se concatenan sustantivos y verbos, lo que configura, al fin y al cabo, la trama de todo texto. Un ejemplo más extremo es el cuento de Juan Sasturain, “Subjuntivo”, que arranca con el verbo supongamos.
Al fin y al cabo, la pista central para leer el inicio de un cuento es siempre su primer verbo. Por lo menos en castellano, por cierto privilegio gramatical, el verbo dispone al Sujeto. “Había una vez” suaviza su responsabilidad haciéndonos creer que eso que vamos a contar es menos importante que el tema del que hablamos. Aún el caso complicado de “Subjuntivo”, con su primera persona del plural —¡y encima en subjuntivo, que equivale a no contar nada!—, implica un tema (“había una vez dos personas, vos y yo, que tenían que suponer”). Gramaticalmente hablando, Borges nos señala, en lugar del mago desembarcando, a un espacio vacío de entidades observando. Cómo disponer ese verbo, cuán cerca o cuán lejos del modo tradicional, qué tan escondido, es el trabajo complicado de la narración cuando se trata de dar inicio. Quizás era esto a lo que se refería Hemingway cuando dijo que “todo lo que necesitás es escribir una frase verdadera”. Por lo menos, me permito entenderlo así. Hay que presentarle al lector algo que va a ser verdad por las próximas páginas. La primera acción tiene que ser siempre real en la lógica del cuento. Y la responsabilidad está en el verbo. Se le está proponiendo una realidad a quien lee, se le comienza a construir un mundo con sus propios elementos. Se disponen las piezas sobre el tablero que es el uso mismo del lenguaje.
Y si no, siempre se puede volver al viejo y confiable “había una vez”.